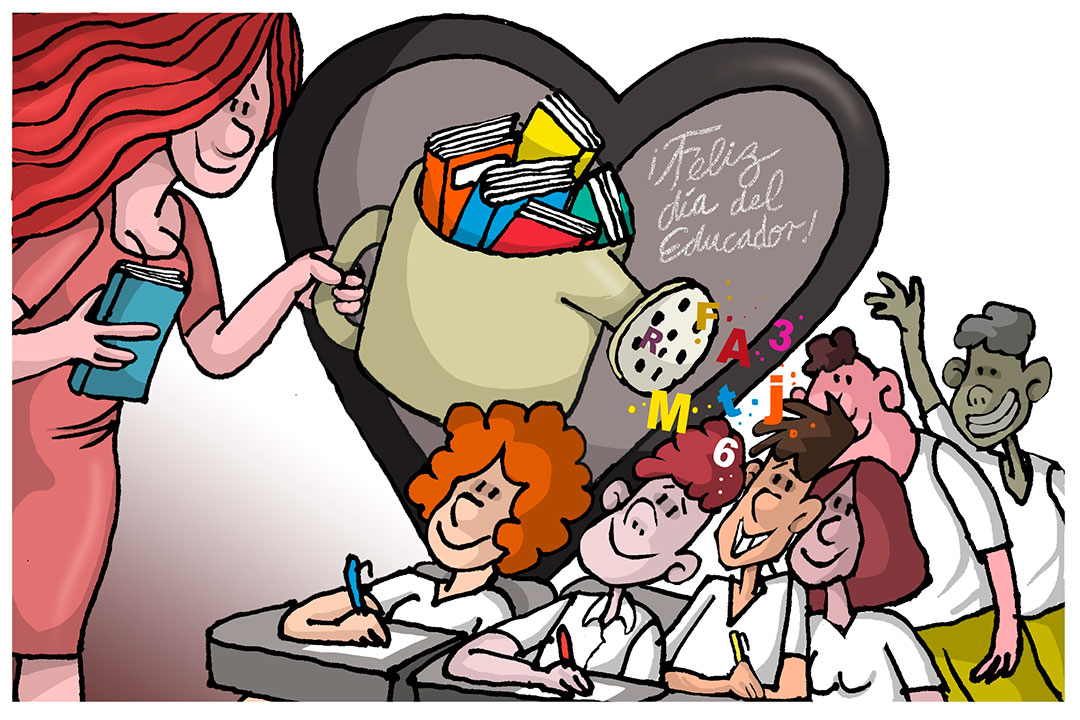Afortunado el educador que, aun a riesgo de no ser entendido, insiste devoto en su labor: el tiempo le dará frutos.
Dichoso el que entiende su trabajo como una vocación, y pone su sabiduría en las manos de los educandos, que la harán germinar cual fuente inagotable.
Fausto el que promueve la cultura y llena de valores las mentes de sus alumnos: será forjador de la futura sociedad.
Providencial el maestro que confía en las posibilidades de sus estudiantes, y se realiza profesional y humanamente volcándose en ellos.
Acertadísimo aquel que, más allá de las calificaciones, mira a los pupilos con una sonrisa pletórica de comprensión; la empatía será su consecuencia.
Afortunado el educador que se actualiza y no se queda desfasado en la incesante tarea de cultivar la sapiencia, que se regocija dando lo que tiene, que vive y disfruta mientras siembra. Será rico por lo que supo dar y por cómo lo dio.
Venturosos quienes tuvimos un profesor que se vació de sí mismo para llenarnos el alma, la mente y el corazón, que llevaba a la pizarra los sentimientos que afloraran en el aula, que se involucraba en su tarea con todos sus valores y capacidades. Su esencia permanecerá, pues un buen educador trabaja para la eternidad: nunca mengua su influencia.
«La educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo», escribió Nelson Mandela. Y sí, a profes generosos, transformadores y levantiscos les debemos mucho de lo que somos y hacemos hoy.
A ellos, por su grandeza humana, no les faltarán nunca las fuerzas para seguir educando hombres y mujeres que vivan no solamente para sí mismos, sino orientados hacia el bien de los demás.
Maestros así son y serán siempre líderes, modelos a seguir. A ellos, las gracias infinitas por promover conocimientos, moldear sueños, diagnosticar y suplir carencias, por enseñarnos a volar con genuinas alas, por inspirar el cambio positivo y necesario, por seguir a pie de aula pese a los desafíos; por la dedicación, el amor, el altruismo. Afortunados somos todos por tenerlos a ustedes.